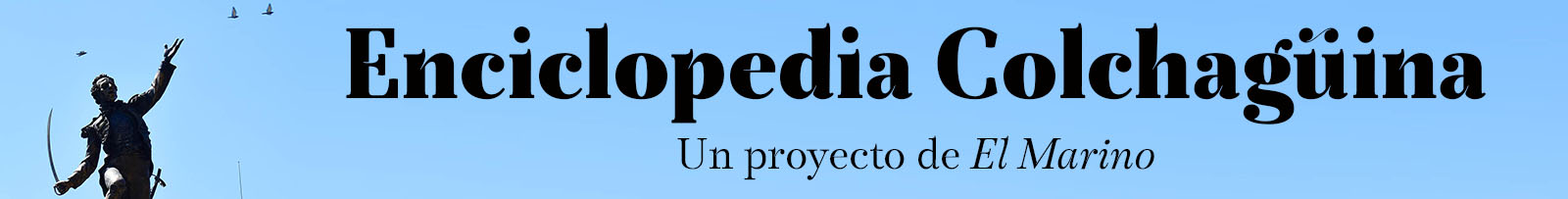CONCIERTO DE PAYADORES EN TEATRO MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
Los payadores Pedro Yañez, Hugo González, Cecilia Astorga y Alfonso Rubio actuarán en el Teatro Municipal de la comuna de San Joaquín, en la capital, el sábado 29 de octubre.
El concierto está programado para las 20 horas y el valor de la entrada es de $3.000= adultos y $2.000= para adultos mayores.
Estas se pueden adquirir por sistema de Ticketmarket y/o en las Boleterías del teatro, en calle Coñimó Nº 286, sector de Avenida Departamental esquina de Las Industrias.
La primera impresión al ver el lienzo que vimos en las esquinas de Departamental con Vicuña Mackenna, fue de alegría al “ver el nombre de nuestro coterráneo y amigo Hugo González”, al tiempo que de resignación, por cuanto la fecha coincidirá con un compromiso familiar.
Sin embargo, al buscar más detalles sobre la presentación, descubrimos sorprendentemente que el payador Hugo González programado en el mencionado concierto es el payador Hugo González Hernández, y no quien se autodenomina, además de su nombre, como “El Poeta Pichilemino”, cuyo segundo apellido es Urzúa, ex compañero en la Escuela “Cardenal Caro”, partícipe de “pichangas” interminables y de veinte por lado pegándole a una pelota de “huiro” –primero- y más tarde a una de cuero en el potrero del sector El Llano, en la década del ’60. Y, además, socio fundador del querido Club Deportivo “Independiente” junto a una treintena de niños y jóvenes, en el año 1963.
Igual nos sumergimos en internet para conocer más antecedentes de los artistas que se presentarán. Y aunque al destacado cantor, trovador y payador Pedro Yañez lo conocimos en vivo, el año 1978, en el Teatro Caupolicán, en la última jornada de la “Gran Noche del Folclore” que organizaba el Sello Alerce con Ricardo García a la cabeza; acá aspectos desconocidos de cada uno de ellos. Y, por supuesto, también incluimos a nuestro coterráneo, del cual nos sentimos orgulloso, porque pese a estar residiendo en el sur, en Curanilahue para ser más exacto, ha desarrollado una carrera que le ha llevado a conocer diversos escenarios de todo el país.
Pedro Yánez: En el año 1966 y mientras era estudiante de la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Técnica, Pedro Yáñez se incorporó a la intensa actividad cultural de la peña de la universidad, cuya Federación de Estudiantes era dirigida por su hermano, Alejandro. En ese mismo lugar fue parte de los primeros indicios que darían pie a la primera formación de Inti-Illimani, conjunto del que tuvo la dirección musical hasta su retiro en Marzo de 1968.
Al volver de la primera gira que Inti-Illimani hizo por Argentina en 1968, Yáñez se retiró del grupo para ir a terminar sus estudios a Tomé. “Yo tenía la seguridad de que iba a ser un artista toda la vida. Por eso había abandonado los estudios por la música, pero todos los otros integrantes tenían como prioridad terminar sus estudios“. Eso, en cierta forma, lo hizo sentir inseguro y partió al sur.
Al año siguiente volvió a Santiago donde formó parte del grupo Los Clonques y, después, del dúo Coirón junto a Valericio Lepe, que venía de Quelentaro. Con Lepe grabó su primer disco para el sello Odeón. “Hacíamos música de raíz folclórica chilena (exclusivamente chilena). Zona Centro-Sur”.
Luego Yáñez continuó su carrera como solista, conoció a los Guitarroneros: “Me cautivé con la poesía popular, los cantos a lo humano, las payas, las décimas. Ahí comprendí el trabajo de Violeta Parra y aprendí a crear con las palabras. Eso para mí fue tremendamente importante. Me asumí como artista, trovador y asumí mi vocación total y que no me podría separar nunca de ello (1971)“, reconoce hoy.
En 1981 y mientras era parte del conjunto de trovadores El Canto de Chile, conoció a Eduardo Peralta, músico con el que a partir del año 84 empezaron a hacer recitales de paya, sin perder la condición de ser trovadores y exponentes de la canción, trabajo que realizan hasta ahora. Uno de sus más recientes trabajos fue colaborar como músico invitado del más reciente disco de Inti Illimani, Pequeño Mundo, obra estrenada en Mayo de 2006.
Hugo Hernán González Hernández: Es oriundo de San Carlos, Ñuble, pero fue en Santiago donde descubrió la poesía popular y en particular la paya. Es un destino similar al que tuvo un cantor como Manuel Sánchez, con quien además Hugo González comparte una generación de nuevos payadores integrada por nombres como Alejandro Cerpa Fuenzalida (n. 1974), Myriam Arancibia (n. 1976) y Jano Ramírez (n. 1979).
Iniciado a comienzos de los años ’90, González ha tenido maestros escogidos en los instrumentos que toca: empezó en el guitarrón con la guía de los hermanos Santos y Alfonso Rubio en Pirque, y en la guitarra traspuesta con el cantor, poeta y payador Francisco Astorga, de La Punta de Codegua. Ha participado en encuentros de payadores en El Rincón (La Punta de Codegua, provincia de Cachapoal), Casablanca (provincia de Valparaíso), Putaendo (provincia de San Felipe de Aconcagua) y el primer Encuentro de Guitarroneros de Pirque, celebrado en 2002, donde empezó a demostrar además su buen oficio en la guitarra grande.
Cecilia Astorga: Nació en Rancagua, Chile; el 9 de octubre de 1967. Hija de María Arredondo y Bernabé Astorga.
Desde pequeña canta como solista y también a dúo con su hermano Francisco, interpretando cuecas, tonadas y valses populares y también valses campesinos. Aprende el canto a lo divino, participando en vigilias por muchos rincones de Chile, mientras actúa en diversos eventos folclóricos, religiosos y culturales, especialmente en la Sexta Región.
Ingresa en 1985 a estudiar música en la Universidad de Concepción y luego en 1987 entra a la carrera de Pedagogía Básica en la Universidad Católica, sede Curicó, titulándose como Profesora el año 1992.
Participa en la grabación del caset “Cantos campesinos de Navidad” como invitada del Conjunto Cantalar de Graneros, con quienes realiza su primer viaje a Chiloé en 1985.
Ejecuta la guitarra con sus afinaciones tradicionales (traspuesta), el guitarrón de 25 cuerdas y el rabel.
En 1992 se une a Pedro Yáñez, interpretando y creando canciones.
Continúa cultivando el canto en décimas a lo divino y a lo humano, destacándose como la primera mujer en Chile que se sube a los escenarios como payadora. Desde el año 1998 lo hace profesionalmente, impresionando por su canto y su calidad poética, recorriendo importantes escenarios a lo largo de Chile y fuera del país (Argentina, Uruguay y Panamá)
Ha participado en los discos “El jardinero y la flor”, año 1994 y “Encuentro Internacional de Payadores”, año 2002. Ambas producciones realizadas por el Sello ALERCE.
En el año 2009 recibe la beca de creación literaria del Fondo del libro y la lectura para su obra “Décimas a lo divino”, además, de dirigir un taller de poesía popular en Santiago y realizar clases particulares y a grupos folclóricos realizando también interesantes jornadas virtuales.
Alfonso Eladio Rubio: Es payador y cantor campesino, es el menor de trece hermanos, y uno de los continuadores de la tradición familiar en la ejecución del guitarrón y el canto a lo poeta, que cultivara su abuelo Francisco Morales. El otro continuador de dicha tradición, es su hermano Santos Rubio.
La práctica del canto en verso la comenzó a la edad de 18 años. Aprendió a payar escuchando a los lugareños en la comuna de Pirque, lugar donde nació, y a su hermano, el payador y cantor a lo divino, Santos Rubio. En sus inicios, junto a su hermano y a Roberto Peralta, asistían a las presentaciones de canto a lo divino y a lo humano, con lo cual enriqueció su conocimiento sobre este arte. Comenzó como payador en la década de los ochenta participando en las Peñas de Santiago junto a la agrupación Críspulo Grandora (nombre en homenaje a un conocido payador penquista), integrada por los payadores: Santo Rubio, Pedro y Jorge Yáñez, Roberto Peralta, el “Piojo Salinas” y Alfonso Rubio.
Como payador ha recorrido Chile desde Iquique hasta Chiloé, participado en televisión, radio, teatros, etc.; en el ámbito internacional, se ha presentado en Cuba. Ha grabado tres discos junto a su hermano y ha sido el organizador, junto a otros guitarroneros, del Encuentro Nacional de Guitarroneros de Pirque. Hace aproximadamente un año está trabajando con su esposa, Angélica del Carmen Muñoz Videla, con quien conforma el Dúo Amar.
Cantor a lo humano / Payador: Poeta-cantor que armoniza sus versos con toquíos de guitarrón o guitarra, además de estos instrumentos, puede utilizar el ravel como apoyo del canto, también denominado entonaciones. Es preciso señalar que esta modalidad no se cultiva en todos los países, como es el caso de Cuba, donde los payadores tienen instrumentistas que los acompañan mientras payan. Los versos utilizados son la cuarteta y la décima espinela, y su forma melódica puede definirse como modal y salmódica. Tanto el canto a lo humano como el canto a lo divino, son ramificaciones del ámbito más general que representa el canto a lo pueta, la diferenciación entre ambos subgéneros radica en los fundamentos que tratan los versos; en el caso concerniente a esta entrada, los fundamentos son profanos, como: acontecimientos políticos, amor, geografía, literatura, ponderaciones, entre otras. La figura del payador corresponde a una modalidad de canto a lo humano que se caracteriza por la improvisación de los versos. El área geográfica de esta práctica musical se extiende desde la IV región de Coquimbo hasta la VIII región del Bio-Bio. Una de sus formas más típicas de presentación es el contrapunto: contienda entre dos o más cantores en forma de pregunta y respuesta, que puede durar horas.
Guitarronero: Intérprete de guitarrón chileno, instrumento cordófono típico de la zona central de Chile. Su ejecución está fuertemente ligada a la práctica del canto a lo divino, aunque no exclusivamente a ella, como lo ha demostrado el destacado guitarronero Manuel Sánchez.
Guitarrista: Instrumentista especialista en la ejecución de la guitarra, cuya práctica desempeña acompañando diversas manifestaciones tradicionales, desde velorios de angelitos, fiestas de cosechas, hasta la actividad del rodeo. Si bien la figura del guitarrista está diseminada en gran parte del territorio nacional, tanto en el ámbito rural como urbano, es en el primero donde éste alcanza un alto grado especialización en manos de la cantora. Según la función de la técnica aplicada al instrumento, la ejecución o “toquio”, como se le llama en zonas rurales, adquiere distintas denominaciones, tales como: guitarra rasgueada (función rítmico-armónica); guitarra punteada (función melódica); guitarra trinada (similar al punteado, pero a través del arpegio de acordes); guitarra charrangueada (nombre que toma del charrando; este toquio tiene una función más bien tímbrica). Otro aspecto importante de señalar es la amplia gama de afinaciones usadas, que conceden cada una de ellas, una estética sonora particular al instrumento. Este recurso es utilizado especialmente en el ámbito rural, donde se conoce como guitarra “traspuesta”.
Hugo González Urzúa: Dos cantores populares chilenos comparten el nombre de Hugo González. El mayor es Hugo González Urzúa, El Pichilemino, cantor a lo humano y lo divino, poeta y payador. El nombre data de su cuna natal en Pichilemu, pero vive en Curanilahue, donde participa en vigilias de canto a lo divino y organiza encuentros de payadores, las dos facetas del canto a lo poeta. Sus versos constan además en el disco colectivo Payando despedimos el siglo (2000) junto a Fernando Yáñez y Alejandro Cerpa Fuenzalida, El Pumita de Teno, y en una grabación propia, Lo que al pueblo pertenece. El Pichilemino publica también una lira popular cada dos meses, en otra de las expresiones tradicionales de la poesía popular chilena.